OPINIÓN | Hija de la crisis, las elecciones internas y las soluciones temporales
por Oscar Estrada |
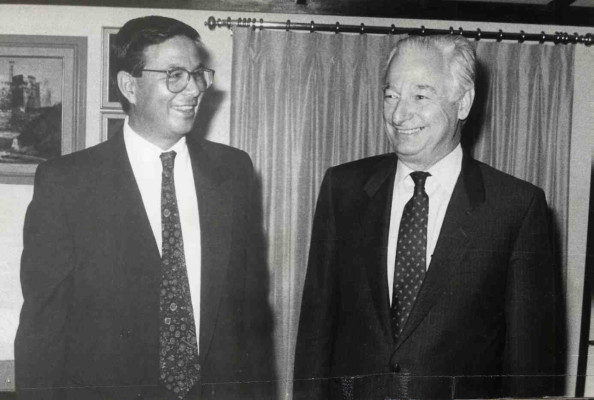
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Fue en abril de 1985, las calles de Tegucigalpa ardían con los tambaleos del poder que gestaban una nueva crisis, que como en 1971 y 1963 pondría a prueba la frágil institucionalidad del país. La figura central de esta crisis fue el presidente Roberto Suazo Córdova, electo en noviembre de 1981 tras del retorno a la democracia, luego de 16 años de gobiernos militares. Suazo Córdova traía la promesa de estabilidad en una región acorralada por las guerras civiles. Como suele ocurrir con demasiada frecuencia en nuestro país, al final de su período de 4 años, Suazo Córdova comenzó a contemplar extender su mandato presidencial más allá de lo permitido por la Constitución. Su argumento era que, al haber sido electo en 1981, le aplicaba la constitución de 1956 que contemplaba el período presidencial de 6 años y no la de 1982, que limitó el período en 4 años. Del lado de Suazo Córdova en sus demandas estaba la Corte Suprema de Justicia.
Las aspiraciones del suazocordovismo se toparon con una resistencia feroz por parte del Congreso Nacional, liderado entonces por Efraín Bu Girón. Bú tenía también aspiraciones presidenciales, pero no contaba con el respaldo del ejecutivo. Consciente del peligro de ceder a un liderazgo que desafiaba las reglas del juego democrático, destituyó a los aliados de Suazo Córdova en la Corte Suprema y los reemplazó con magistrados afines a sus objetivos políticos, promovió además reformas al sistema electoral, como las elecciones internas obligatorias en los partidos políticos. Estas acciones no solo desafiaban las ambiciones de Suazo Córdova, que había ya electo como sucesor a Oscar Mejía Arellano para las elecciones que esperaba realizar en 1987 sino que también introducían una innovación que cambiaría el panorama político hondureño: la democratización de la selección de candidatos.
El conflicto escaló cuando Suazo Córdova ordenó la captura de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia designados por el Congreso, entre los que estaba su presidente Ramón Valladares Soto, mientras simultáneamente vetaba las disposiciones legislativas que buscaban regular las elecciones internas. Había entonces dos cortes suprema, una con sus magistrados encarcelados. La tensión alcanzó tal punto que sectores de la sociedad civil, incluidos sindicatos y organizaciones campesinas, intervinieron con propuestas para mediar en la crisis. Las Fuerzas Armadas llegaron a sugerir que si no se resolvía desde lo político, ellos estarían dispuestos a intervenir para recuperar la paz en el país.
Al final Suazo Córdova perdió aquella contienda. Su período presidencial quedó en 4 años, como lo contempla aún la constitución de 1982. Y las distintas fuerzas en disputa aceptaron dar vida a lo que se llamó como la «Opcion B», una propuesta que transformó las reglas del juego electoral.
Como ya no había tiempo para crear movimientos internos propiamente dichos y organizar una elección interna, todos los partidos aceptaron la obción B como salida. Básicamente ambas elecciones se llevarían a cabo de forma simultanea: las elecciones internas y generales. En aquella papeleta de 1985 aparecieron todos los candidatos de los dos partidos mayoritarios. El candidato que más votos sacó de cada partido fue reconocido como el ganador de esa contienda interna y el partido que ganaras más votos sacó fue aceptado como el ganador de las generales.
Así se eligió a José Simón Azcona del Hoyo como presidente, pese a no haber obtenido la mayoría de votos individuales. Eso sin embargo hizo que el nuevo gobierno fuera un gobierno débil, forzado a negociar cuotas con el candidato ganador del Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas.
Esta crisis de 1985 dejó un legado ambiguo. Por un lado, consolidó en la cultura política del país, mecanismos democráticos como las elecciones internas, que permiten una mayor pluralidad en los partidos políticos. Por otro lado, expuso la fragilidad de las instituciones hondureñas y la persistencia de dinámicas caudillistas que continuaron influyendo en la política nacional hasta muy entrado el siglo XXI.
En perspectiva, la crisis de 1985 fue más un punto de contención que una resolución definitiva. Las mismas dinámicas que se observaron entonces reaparecieron en el golpe de Estado de 2009, cuando las disputas internas del Partido Liberal y los intereses cruzados de las élites políticas llevaron al país nuevamente al borde del abismo. El deseo de reelección y el continuismo persisten en las élites.
La historia de Honduras, como la de muchas democracias frágiles, parece ser un ciclo de tensiones no resueltas, donde las soluciones temporales a menudo siembran las semillas de futuras crisis. Pero también es una historia de adaptación y resistencia, de una sociedad que, pese a sus divisiones, ha encontrado maneras de avanzar, aunque sea a trompicones. La pregunta que dejamos abierta es si estos avances serán suficientes para romper finalmente el ciclo de nuestras crisis o si, como en 1985, simplemente estamos conteniendo la próxima tormenta.
